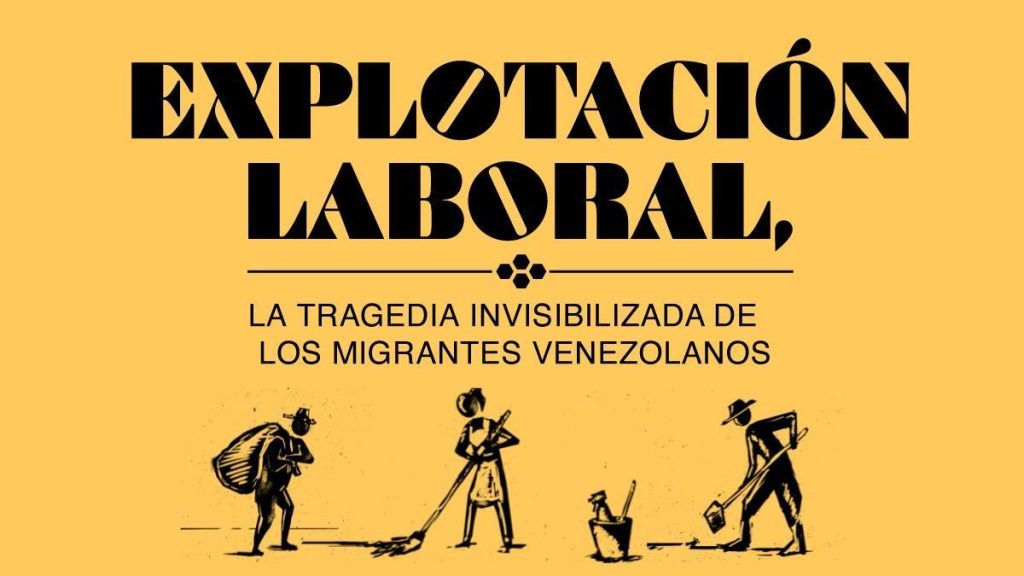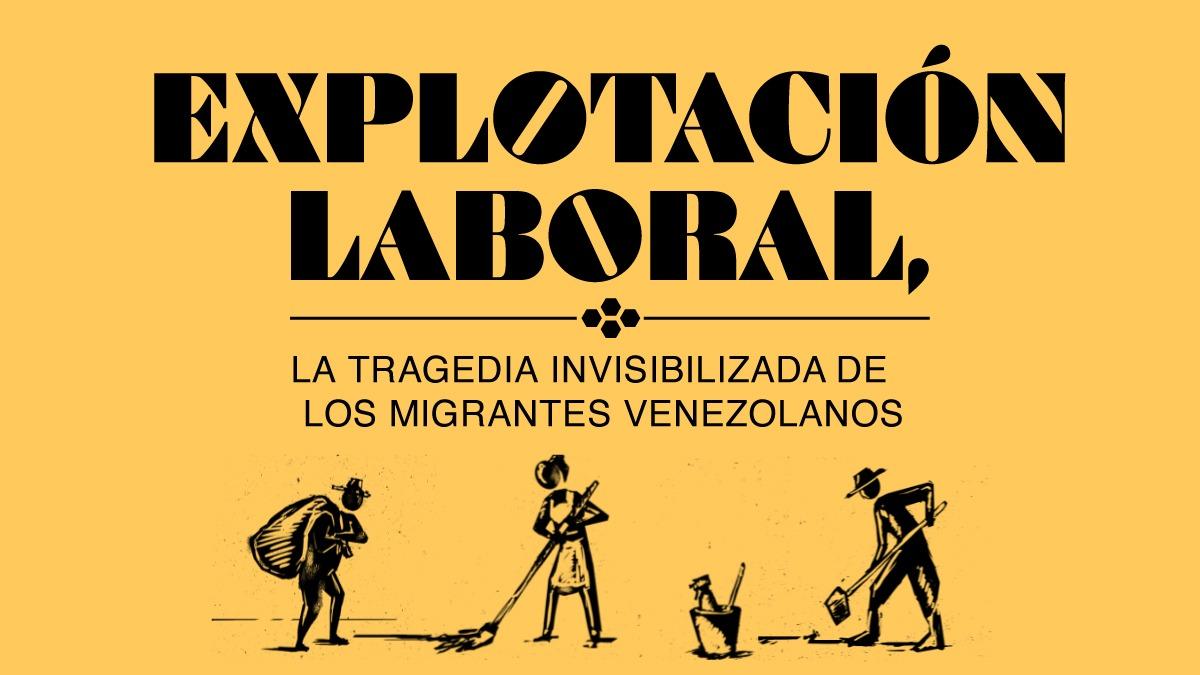
12 de junio de 2024. No son todavía las siete de la mañana. Rafael González está cubriendo un turno que le salió a último momento para cuidar motos en una calle en Jamundí, la quinta ciudad más grande del Valle del Cauca, a más de 1.200 kilómetros de su natal Trujillo, en los Andes venezolanos.
Al paso de una patrulla de la Policía se oye una fuerte explosión: es un nuevo atentado terrorista de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, uno de los jefes ilegales sentados en la mesa de la ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro. La onda explosiva impacta de frente a Rafael, de 57 años. Un video muestra cuando se desploma, herido y con esquirlas clavadas en su cabeza y cuerpo.
Terminó con quemaduras de segundo grado en la cara, cuello y pecho, graves contusiones en el tórax y abdomen y varias fracturas, la más grande en su muslo derecho. Su agonía duró 13 días, en los que los médicos además debieron realizarle varias amputaciones.
Su hijo, Ángel, tuvo que hacer colectas para poder enterrarlo, porque las ayudas que le habían prometido las autoridades nunca aparecieron y ellos no tenían ninguna clase de seguridad social.
Ambos, padre e hijo, salieron de Venezuela justo antes de la pandemia y atravesaron de una frontera a otra, más de 1.400 kilómetros, desde Cúcuta hasta Ecuador. Luego se devolvieron al centro del Valle y se rebuscaron la vida en oficios varios, casi siempre trabajando por menos de lo que recibían los colombianos, incluso en trabajos informales.
Haber sido tocados por la guerra marca diferencias en su historia frente a la de la mayoría de los casi 3 millones de venezolanos que llegaron en los últimos años para quedarse y buscar un nuevo futuro. Pero como la gran parte de sus compatriotas, Rafael y Ángel conocieron de primera mano la experiencia de tener que trabajar bajo las condiciones que les impongan por el simple hecho de ser migrantes. El hijo cuenta que Rafael ni siquiera era el ‘dueño’ del pedazo de calle donde estaba cuidando las motos: ese día le habían recomendado sobre todo hacer presencia para evitar que otro ambulante se apropiara de la esquina fatídica.
El de la explotación laboral es un drama que tal vez es menos visible, pero que no por eso golpea menos a los venezolanos que huyeron de su tierra. No solo en Colombia —de lejos, el país que mejor los ha recibido en América: prácticamente todos sus niños tienen salud y educación por cuenta del Estado—, sino en todos los destinos, incluidos Europa y los Estados Unidos.
Reporteros de EL TIEMPO investigaron en varias regiones de Colombia y encontraron las historias de venezolanos que están construyendo a este lado de la frontera nuevas oportunidades de vida, pero que a diario se enfrentan a la realidad del trabajo precario. La llegada de millones de migrantes de Venezuela, la mayoría de ellos apenas con sus pertenencias personales, cambió la realidad del rebusque en Colombia, desde las ventas en los buses de TransMilenio hasta, incluso, el trabajo sexual en algunas regiones. Dispuestos a trabajar más horas por la mitad o menos de los ingresos diarios ya precarios de los colombianos que se mueven en la informalidad, ellos han tenido que ganarse, muchas veces a la brava, el derecho a rebuscarse la vida en un país que no era el suyo.
Migrantes no se atreven a denunciar
Pocos, muy pocos, han tomado la determinación para denunciar. Los datos muestran que, en seis años, los mismos en los que el número de migrantes establecidos en Colombia pasó de 769 mil a 2,8 millones, apenas fueron radicadas ante el Ministerio de Trabajo 469 querellas de venezolanos que pedían investigar hechos relacionados con violación de derechos laborales, maltrato, abuso y acoso. Valle del Cauca, Bogotá y Santander fueron las regiones donde más se registraron las solicitudes.
La mayor parte de ese mínimo número de denuncias aún sigue en trámite. Flagelos como el acoso y la explotación sexual, que miles de venezolanas padecen a diario, siguen invisibles para las autoridades colombianas. Como sucede en España con muchas mujeres colombianas, algunas de ellas son secuestradas por bandas criminales en Colombia que las obligan a prostituirse
Elena Mendoza ya no ejerce la profesión de estilista con la que se mantuvo en Venezuela porque cuando llegó a Cúcuta le robaron todas sus herramientas de trabajo y no ha tenido de más para volver a comprarlas y tampoco para arrendar un local. Ella dice que ser mujer y migrante en un entorno hostil es una pesada carga. “Siempre hay un hombre que te pregunta qué más vendes además de tinto”, dice. “Conozco mujeres que terminan en la prostitución porque no les queda otra opción. Y también vi a muchas caer en el negocio de las drogas, porque era la única forma de mantenerse”, asegura.
La travesía de Fairidys Coello desde que huyó de Venezuela hace siete años es un ejemplo de esa realidad y un recuento de tragedias. Hoy es repostera, pero tuvo que vivir vejámenes. Apenas atravesó la frontera, durmió en la calle hasta que un conocido la ayudó por unas semanas y logró conseguir trabajo como mesera. Cuando pensó que todo se había estabilizado, fue secuestrada por un grupo armado durante un mes junto con otras 29 mujeres. Hasta hoy no ha sabido con certeza quiénes eran sus captores.
Fairidys fue sometida a abusos físicos, psicológicos y sexuales. Cuando la liberaron, escapó hacia Medellín. Pero en esa ciudad fue discriminada y no encontró oportunidades laborales. Ante el hambre y la necesidad de enviar dinero para sus hijos en Venezuela, terminó en la prostitución.
Según cuenta, las jornadas eran interminables y se extendían desde la madrugada hasta la noche. Algunas de sus compañeras vendían tinto como fachada. Al cabo de unos meses, pudo escaparse, de nuevo, y mudarse de ciudad para aprender y emprender en repostería.
En un informe del 2024, el Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió que “los millones de venezolanos que viven en Colombia estaban en alto riesgo de ser víctimas de trata de personas con fines sexuales y laborales” y reseñó casos “de niños venezolanos en Cartagena siendo explotados en mendicidad forzada por familiares y conocidos”, y dueños de pagadiarios que aprovechan las necesidades de los migrantes para obligarlos a involucrarse en “criminalidad forzada o trata de personas con fines sexuales como medio para pagar el alquiler”. Es una situación que también se comenta en voz baja en los ‘pagadiarios’ que cada día alojan a miles de venezolanos y sus familias en el decaído barrio Santa Fe, del centro de Bogotá, donde el ‘Tren de Aragua’ y su violencia imponen condiciones.
En ese sentido, el Ministerio del Interior identificó el año pasado 209 casos de trata de personas para tráfico sexual y trabajo forzoso (34 denuncias). Entre ellos había 70 de ciudadanos extranjeros: todos eran venezolanos.
La mayoría en la informalidad
En Colombia, donde casi la mitad de la población está en la informalidad, los migrantes pasaron a ser el eslabón más débil de la cadena. Cálculos no oficiales señalan que al menos el 96 por ciento de los que tienen algún ingreso están en la economía del rebusque.
Carlos Gutiérrez es uno de ellos. Ha pasado la mitad de sus 18 años trabajando desde que llegó de Venezuela con su mamá y su hermanito. Hace turnos de hasta 12 horas al día en la zona de comidas de la Terminal de Transporte de Bogotá, la más grande del país, y dice que a veces lo que recibe en el mes no llega a ser la mitad de un salario mínimo legal ($ 1’423.000, unos 400 dólares).
Una investigación de EL TIEMPO da cuenta que entre 2019 y 2024 se firmaron solo 121.902 contratos formales individuales, según el Registro Único de Trabajadores de Colombia (Rutec). La mayoría fue de tipo obra o labor (60.434), le siguen el de término indefinido (33.181), a término fijo (26.818), prestación de servicios en sector privado (1.324) y prestación de servicios en sector público (113) y empleado de planta en sector público (32).
Los sectores de ocupación en los que más se contrataron a los migrantes venezolanos, según los datos del Ministerio del Trabajo, fueron las actividades relacionadas con el suministro de personal, que cubren puestos no permanentes en empresas (37,7 por ciento); centros de llamadas o call centers (13,8 por ciento) y expendio de comida preparada a la mesa (3,7 por ciento).
“La población migrante venezolana ocupa trabajos en Colombia que requieren cualificaciones más bajas de la que corresponden para su formación y experiencia profesional, lo que facilita el subempleo o irregularidades en el entorno laboral”, explica Natalia Durán, gerente sénior de Políticas en la organización Innovations for Poverty Action.
El cuadro coincide con un informe del año pasado de la Plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela (R4V) —que agrupa 15 agencias dedicadas a investigar y seguir la realidad de los venezolanos, como Acnur, Unicef y el Programa Mundial de Alimentos— en el que se indica que los niveles de desempleo entre la población venezolana en Colombia son superiores por cuatro puntos porcentuales a la media colombiana: 13,6 por ciento. En 2023, la cifra era casi el doble del de los colombianos: 18 por ciento. Para ese año, al menos nueve de cada diez que tenían algún trabajo aseguraba que sus ingresos estaban por debajo del mínimo.
Esa desigualdad en los ingresos es una realidad que ya había sido alertada en un análisis del Ministerio de Hacienda en 2019 en el que se indicó que el promedio de lo que ganaba un venezolano en Colombia podía estar por debajo del 65 por ciento del que recibe un colombiano por la misma labor.
La ausencia de contratos laborales claros, como indican los datos revelados en este reportaje, es uno de los principales problemas de los migrantes. La última encuesta ‘Pulso a la Migración’, revelada por el Dane en octubre pasado, encontró que el 78 por ciento de los contratos con los que trabajan los venezolanos en Colombia son verbales, lo que impacta de forma directa la posibilidad de hacer valer sus derechos: “A uno le pagan de a poquitos y casi siempre le quedan debiendo plata en los trabajos. Hemos tenido semanas en los que nos ha tocado rendir 100 mil pesos para comida, transporte y dormida para dos personas”, dice Cemir Castillo, un migrante venezolano que trabaja con su hijo José en obras de construcción en Bogotá.
“Hay varios casos en los que puede haber explotación laboral: aquellos que trabajan más horas, reciben menos salario que los colombianos y sufren discriminación, sobre todo en sectores excluidos como el reciclaje y el trabajo sexual. Otros, aunque tienen permisos migratorios, solo acceden a trabajos informales y siguen en riesgo de explotación. Y la población que sí tiene contrato, pero no puede ejercer su profesión por barreras para convalidar sus títulos, lo que lleva a una pérdida de capital humano”, explica Gracy Pelacani, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y directora de la Clínica Jurídica para Migrantes.
Sobre el último grupo, hay casos de migrantes venezolanos que eran profesionales en su país, pero que no han logrado entrar al mercado colombiano ni convalidar su título. Tal es el caso de Nazaré Guevara, de 28 años, una abogada profesional venezolana, que no ha podido ejercer desde que migró a Colombia y hoy trabaja en una mina de Samacá para subsistir. O la de Andrés Herrera, de 32 años, quien se tituló como Negociador internacional en Caracas y tiene una maestría en Gestión de proyectos, pero hoy trabaja como mesero en el occidente de Bogotá.
Sin permiso de trabajo
La misma encuesta muestra que la falta de papeles en regla, las ofertas con baja remuneración y la discriminación, a secas, son las principales barreras que han encontrado los venezolanos a la hora de trabajar en Colombia.
El 48,5 por ciento de los migrantes encuestados, según ese estudio, reveló que ha tenido dificultades para acceder a trabajos formales porque les han pedido documentos, como el Estatuto Temporal de Protección de Migrantes Venezolanos (ETPMV), que dio origen al Permiso Temporal de Protección (PPT) —papel que facilita la regularización de la población por diez años y permite el acceso a derechos, trabajo, salud, educación, servicios financieros, entre otros—. De hecho, el préstamo o alquiler de este tipo de papeles, sobre todo el PPT es una práctica frecuente. La tendencia en mujeres es mayor que en hombres.
El Estatuto Temporal de Protección fue creado por el Decreto 216 de 2021 durante el gobierno de Iván Duque y finalizó el 24 de noviembre de 2023 en el gobierno de Gustavo Petro. Durante más de un año, miles de migrantes venezolanos han quedado en un limbo legal. No fue sino hasta octubre del 2024 que la Cancillería anunció que creará una nueva visa especial que funcionaría por dos años. Pero aún no ha entrado en vigor.
Esto supone un serio problema que detalla la profesora Gracy Pelacani: “Al no tener el estatuto y no poder acceder a una visa especial, esta población en situación migratoria irregular nunca va a poder formalizar su trabajo. Es una población que en una situación de mayor desprotección, es decir, más expuesta a la explotación laboral porque no tiene cómo exigir que su relación se formalice”.
En el país, un gran número de personas de nacionalidad venezolana sigue en situación migratoria irregular. Según Migración Colombia, la autoridad migratoria del país, en el territorio nacional hay 785 mil venezolanos que aún no han definido su estatus migratorio (453.567 en condición de irregularidad y 331.440 en proceso de regularización). Esta es una situación que los expone aún más a ser víctimas de explotación e incluso de tráfico de personas.
En palabras de la profesora Gracy Pelacani, pese a que “hay herramientas legales, la irregularidad migratoria limita su efectividad y deja a los migrantes en una posición más débil frente a sus derechos laborales, lo que le supone al Estado una mayor obligación de protección”.
Eso se suma a que “los migrantes enfrentan muchas barreras para acceder a la justicia: miedo a represalias, desconfianza en el sistema, falta de información y el costo en tiempo y recursos”, añade Pelacani.
Para Natalia Durán, de Innovations for Poverty Action, “se requieren medidas orientadas a la regularización de las personas que permanecen en el país sin documentos que les permita tener contratos formales, acceder a servicios financieros o abrir empresas formales”.
Y enfatiza: “Las entidades competentes deben tomar medidas más pronunciadas para garantizar los derechos laborales de toda la población refugiada y migrante, con una mirada diferencial en las mujeres”.
Un problema social
La medición del Dane encontró que al menos cinco de cada diez venezolanos consultados trabajan más de 49 horas a la semana —el máximo legal en el país está en 46 horas— y los niveles de afiliación a pensión no llegaban al 20 por ciento. Entre los encuestados, al menos tres de cada diez aseguraron no estar afiliados al sistema de salud. La principal razón: la falta de empleo formal y ausencia de documentos en regla.
Causa y resultado, a la vez, de esas condiciones precarias de trabajo son las aún más difíciles condiciones en las que vive la mayoría de los venezolanos en Colombia. Según el último estudio de R4V, el 83 por ciento de los migrantes venezolanos, es decir 2,3 millones de personas, está en condición de inseguridad alimentaria moderada o grave. En el 63 por ciento de los hogares venezolanos en el país se come dos veces al día o menos, y esa proporción sube al 67 por ciento cuando la jefatura de hogar es femenina.
En Colombia, dicen esos estudios, tres de cada diez hogares de venezolanos carecen al menos de un servicio público. Para el 2023, al menos uno de cada diez no tenía agua suficiente, el 16 por ciento tenía el sanitario por fuera de la vivienda y el 40 por ciento de las mujeres y niñas estaba en situación de pobreza menstrual.
Un 18 por ciento se levanta cada día con el riesgo de ser desalojado de su sitio de vivienda y más de dos de cada diez consideran que su principal necesidad no es más seguridad o un mejor sistema de salud, que es la respuesta de la mayoría de colombianos, sino asegurar sus alimentos y los de su familia.
Con el difícil panorama de las ciudades, muchos de los migrantes se han movido a las regiones para trabajar como jornaleros en el campo o en las minas ilegales de oro y carbón. Y algunos de ellos dejan la vida en el intento.
Esa fue la suerte que corrieron Jonathan Gaitán y Ferney Cano, dos de los tres trabajadores que murieron por la explosión de metano en una mina de carbón en la vereda Morcá, de Sogamoso, el año pasado.
Sus historias se suman a las de millones de venezolanos que buscan cualquier manera para poder subsistir. En los cultivos de Sucre y el Eje Cafetero, por ejemplo, hay varios venezolanos que han aceptado recibir hasta menos de la mitad de lo que gana un colombiano. Otros, por su parte, en ciudades capitales, como Bogotá, Cali o Medellín, prefieren optar por trabajos en los que pueden recibir pagos diarios, como salones de belleza, bicitaxismo, domicilios y obras, y otros, en zona de frontera, como Cúcuta y Arauca, intentan tener un espacio para ventas ambulantes.
Si bien hay decenas de casos de migrantes venezolanos que han logrado posicionarse en los sectores económicos y estabilizarse en el mercado laboral, lo cierto es que hay millones que, ya sea por su situación irregular, falta de papeles, o simple discriminación por su nacionalidad y acento, no han logrado tener garantía de sus derechos laborales mínimos, una realidad que también viven colombianos y que se intensifica más en las mujeres.